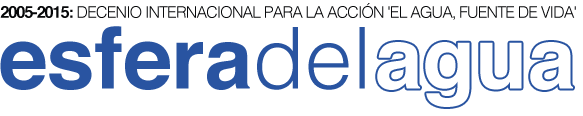Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) - www.dilemata.net
Hechos
El agua, como el alimento, es un bien natural insustituible, un recurso estratégico y el sustento de todas las formas de vida. Sin embargo, 1 de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y casi el 40% de la población mundial, unos 2.600 millones de personas, carece de sistemas adecuados de saneamiento doméstico o depuración de aguas residuales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2006, p. 33). La falta de acceso al agua limpia y al saneamiento es responsable del 88% de todas las enfermedades en países en desarrollo. La mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y al saneamiento. Y es que esta carencia, junto con el hambre, constituye el factor más importante de las enfermedades, el agente patógeno más grave, en el Tercer Mundo, de modo que se puede hablar de un círculo perverso de enfermedad y pobreza. Cada año mueren más de tres millones y medio de personas por enfermedades transmitidas por agua contaminada. Por no hablar de la desigualdad de género, ya que en un solo día, más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recoger y transportar agua para sus hogares (las mujeres de África y Asia caminan un promedio de 6 km diarios para buscar agua). Mientras, apenas el 12% de la población mundial consume el 85% de agua dulce disponible en el planeta. Leonardo Boff ha definido la “comensalidad”, comer y beber juntos, como la garantía de la reproducción de la vida, que supone la solidaridad y la cooperación de unos con otros.
Sin embargo, las causas de esta situación no son naturales. El mencionado PNUD, en su informe sobre desarrollo humano de 2006 (Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua), demostró que la falta de voluntad política y la desigualdad son las claves del problema.
Derechos
En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas había establecido que el derecho humano al alimento y al agua potable es indispensable para vivir dignamente:[1]
El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. (…) El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
Y es que el derecho a comer y a beber es uno de esos derechos que dan y preservan la vida. Más allá de las dificultades de fundamentación de otros preceptos considerados derechos humanos básicos y universales, en el caso del alimento y el agua potable no cabe duda de que se trata de necesidades esenciales de todo ser humano y, en este sentido, son indispensables y perentorias. Se trata de elementos que se precisan para la supervivencia y la integridad psicofísica de los seres humanos y cuya carencia provoca daños graves y objetivos, conduciendo a la vulnerabilidad y a la imposibilidad de la participación social y la persecución de los propios fines. Doyal y Gough (Teoría de las necesidades humanas, 1994) se han referido a la supervivencia física y a la autonomía personal como las condiciones previas a toda acción individual en cualquier cultura, de modo similar a como Gewirth (Human Rights. Essays on Justification and Application, 1982) consideraba la libertad y el bienestar (integridad física, equilibrio mental) como las condiciones necesarias para la acción humana (agency). Desde esta perspectiva, indudablemente ―salvo para los apóstoles de la Nueva Derecha―,[2] el alimento y el agua potable son recursos materiales que se precisan en cantidad suficiente para la integridad psicofísica de todos los seres humanos, más allá de las diferencias culturales, siendo bienes comunes, objetivos y universales y, por tanto, valiosos y necesarios para todos, lo que da lugar a exigencias morales universales (derechos humanos).
Ya en la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el art. 6 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de 1966, se entiende el derecho a la vida en un sentido amplio, y no restrictivo, que incluye la adopción de medidas para incrementar las expectativas de vida que, como poco, incluyen garantizar las condiciones mínimas en materia de alimentación, abastecimiento de agua potable, vivienda digna, salubridad e higiene.
Por otra parte, el Comité ha observado que el derecho a la vida se ha interpretado demasiado a menudo de modo restringido. La expresión ‘derecho inherente a la vida’ no se puede entender correctamente de una manera restrictiva, y la protección de este derecho requiere que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el Comité considera que sería deseable que los Estados Partes tomen todas las medidas posibles para reducir mortalidad infantil y para aumentar la esperanza de vida, especialmente adoptado medidas para eliminar la desnutrición y las epidemias”. (Comité de Derechos Humanos. Observación General 6 (1982/04/30): El derecho a la vida).
Se trata de concebir el derecho a la vida no sólo como garantía contra su privación ilegal sino como el derecho de acceso a aquellos bienes y servicios imprescindibles para su conservación, al menos.[3]
En este sentido, el Grupo ad hoc sobre pobreza y derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reiterado la indisoluble relación entre el derecho a la vida y la satisfacción de las necesidades humanas básicas (documento E/CN.4/Sub.2/2002/15 de 25 de junio de 2002, parágrafos 3, 15 y 17): El nivel más esencial del derecho a la vida es la manutención del nivel biológico de los seres humanos y en esa medida el derecho a la vida se descompone en cuatro derechos esenciales: 1.- el derecho a la alimentación adecuada; 2.- el derecho a contar con agua potable; 3.- el derecho a la vivienda; y 4.- el derecho a la salud. La ausencia de alguno o varios de estos elementos constituiría una violación de la dignidad de los seres humanos al igual y al mismo nivel de violencia como cuando se tortura, se restringe la libertad o simplemente se mata. El hambre y la falta de acceso al agua potable suponen una violencia extrema sobre los individuos, tan dañina como la peor tortura que se pueda imaginar, y tan paralizante a nivel psicológico como la peor represión.
Bienes públicos
A pesar de constituir, como hemos analizado, elementos esenciales y necesarios para la vida humana y, en consecuencia, derechos humanos universales, el agua y la comida son considerados por los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio —mediante su Acuerdo General para las Tarifas y el Comercio (GATT)— como bienes comercializables y abiertos a explotación lucrativa, algo que ejercitan con aplicación las grandes corporaciones agroalimentarias globales. En este sentido, los alimentos y el agua potable se equiparan a otro tipo de mercancías y bienes de consumo, como muebles, vehículos o electrodomésticos, y se someten a los criterios del “libre” mercado y a la especulación de la Bolsa.[4]
El sometimiento exclusivo del agua y del alimento a las leyes del mercado global conlleva una distribución de esos recursos en función de la capacidad de pagar, donde el ciudadano queda reducido a la categoría de usuario o consumidor de bienes y servicios, en detrimento de una visión del ciudadano como propietario de los bienes necesarios para su propia vida, salud, integridad corporal y, en consecuencia, para su posibilidad de acción y de libertad. Más aún, en muchas ocasiones las personas más pobres son las que más pagan por el agua: los habitantes de los barrios pobres de Manila pagan más que las personas consumidoras de Londres o de Nueva York.
Frente a esta concepción del alimento y del agua potable, consideramos que no cabe sino catalogarlos como bienes públicos y sociales —tal y como hacen los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales—, en tanto que recursos esenciales para la vida y materia del derecho humano universal a comer y a beber, del derecho a estar libre del hambre. Sólo declarando los alimentos básicos y el agua potable como bienes de interés público es posible ampliar la protección sobre los mismos y garantizar su acceso universal, regulando su producción, financiación y comercialización. Esto no significa que el agua deba de ser gratuita como norma general pero sí que ninguna persona pueda verse privada de acceso al agua por razones económicas.
Y es que la definición del acceso al alimento y al agua potable como un derecho humano básico y fundamental entraña, indefectiblemente, la obligación de no impedir, por acción y por omisión, el ejercicio de tal derecho; esto es, implica la responsabilidad de su protección y su garantía, lo que supone una serie de medidas políticas, tanto de urgencia como estructurales. El derecho a los alimentos y al agua potable ha de ser una prioridad política, que propugne no sólo intervenciones de carácter técnico, como pudieran ser las biotecnologías, siempre parciales e insuficientes, sino cambios estructurales en los sistemas de producción, distribución y comercialización de estos “bienes primarios” —en la terminología de John Rawls— que son los alimentos y el agua potable.
Por lo que respecta a las medidas de emergencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha cuantificado que 80000 millones de dólares en 10 años permitirían garantizar el acceso de todos los humanos a la educación, a la asistencia sanitaria básica, a una comida adecuada y al agua potable. Mientras, los países del Comité de Ayuda al Desarrollo, que reúne a los principales donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) movilizaron fondos para ayudar a sus bancos por un valor treinta veces superior al que destinaron a la AOD. Y sólo un 6% de la AOD se ha destinado al sector del agua. Pero además, es preciso despolitizar y descondicionalizar las donaciones, evitando los intereses particulares de los países donantes (seguridad, migración, económicos) así como el trato de favor a lobbies locales. Recuérdese que, a partir del año 2000, la renegociación de la deuda fue condicionada por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a la privatización del agua y de sus servicios (Mozambique, 1999; Cochabamba, Bolivia, 2000).[5]
Conclusión
La carencia de alimento y agua potable no hace sino contribuir al círculo crónico de la pobreza y la enfermedad en que se ven atrapadas millones de personas en el mundo. De poco sirven entonces los tratamientos eficaces y las medidas sanitarias de ayuda ya que, inevitablemente, se cae en la reinfección producida por la deficiencia alimenticia, las malas condiciones de salubridad e higiene y la carencia de suministros limpios de agua. Por todo esto, se hace necesario configurar el alimento y el agua como bienes públicos globales, entendido su acceso como una mínima y básica exigencia de justicia global.[6]
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 15 (2002-11-29): El derecho al agua: http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=428718&parent_id=425976 [consultado el 23 de octubre de 2012].
[2] Para autores como Nozick, las necesidades básicas no son ni universales ni objetivas, y deben de ser los propios individuos quiénes decidan qué necesitan, siendo el mercado y no el Estado el mecanismo para satisfacerlas.
[3] La máxima “Thou shall not kill, but needst not strive officiously to keep alive” expresa la concepción de los derechos dominante en la tradición anglo-americana. De acuerdo a ella, el derecho a la vida es el derecho a la protección de un policía pero no al acceso a los alimentos, o al agua potable, o a los servicios de un médico. Si los gobiernos aseguran servicios de alimentación, agua, sanitarios, etc. es una cuestión de benignidad política pero no el reconocimiento de una demanda de derecho. En otro trabajo nos hemos ocupado de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, analizando especialmente los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad (Txetxu Ausín, “Tomando en serio los derechos de bienestar”. Enrahonar 40/41(2008): 83-98).
[4] En el caso del agua participan grandes multinacionales como Vivendi, Bechtel, Thames Water, Nestlé y Coca-Cola, que han creado un gran mercado del agua que mueve cerca de cien mil millones de dólares y que tratan de comprar fuentes de agua mineral en cualquier lugar del mundo.
[5] La empresa Bechtel compró las aguas de Cochabamba y subió los precios un 35%. La reacción de la población fue tan fuerte que la empresa tuvo que abandonar el negocio y salir de Bolivia.
[6] Para una magnífica reflexión ético-filosófica sobre el agua, consúltese: Luciano Espinosa, “Reflexiones sobre el agua: Un espejo de nuestro tiempo”, Dilemata 6(2011): 81-99.